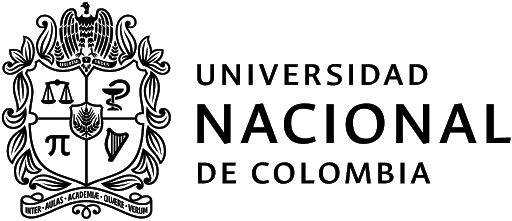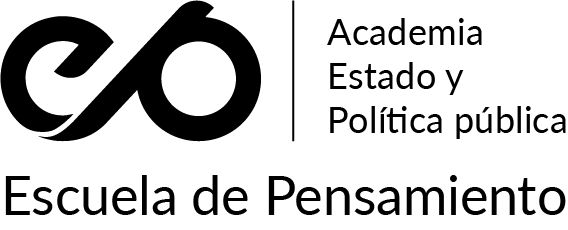¿Qué le aporta a Colombia la ratificación del Acuerdo de Escazú? Este acuerdo dedicado a
los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental
fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en
su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021
con la ratificación de los primeros once países. En Colombia la ratificación se ha dilatado
en medio de fuertes críticas especialmente del sector productivo, que lo ve como un
obstáculo para el crecimiento económico.
En diciembre de 2021 publicamos un artículo criticando el Acuerdo de Escazú con
base principalmente en el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, que hace
que la focalización del Acuerdo en los derechos procedimentales, si bien trascendentales
para el fortalecimiento de la democracia ambiental, haya dejado de lado el derecho
sustancial a la vida en conexión con la calidad ambiental (Roa-García y Murcia-Riaño,
2021). Se argumenta con frecuencia que no es que Escazú deje a un lado los derechos
sustanciales, sino que marca una ruta en la dirección correcta al avanzar al menos en los
derechos procedimentales.
Frente a esta idea del avance en la dirección correcta que estaría haciendo el tratado,
el presente artículo plantea un argumento que puede explicar por qué Escazú, al contrario
de avanzar hacia la construcción de la democracia ambiental, lo que hace es distraer la
atención de los debates fundamentales y profundizar las ya desfavorables condiciones para
garantizar un acceso efectivo a la información, la participación y la justicia en asuntos
ambientales en la región. El argumento se enmarca en la paradoja de los derechos humanos,
bajo la cual estos son promulgados dentro de un contexto discursivo, y en consecuencia
normativo, para mitigar pero no solucionar las violencias ni derribar los mecanismos de
subordinación y opresión (Brown, 2000). Estas reflexiones sobre el contenido del Acuerdo
de Escazú pretenden ilustrar cómo este oculta los debates fundamentales en cada uno de los
tres derechos de acceso que dice defender y, en consecuencia, distrae a la sociedad de una
búsqueda genuina de los derechos de acceso.
Un primer debate que ha quedado oculto en Escazú es el de la forma en que se
define, se produce y se accede a la información ambiental. Según el Acuerdo (artículos 5 y
6) las partes —es decir, los países firmantes— deben garantizar el acceso a la información
que está en su poder, administración o custodia de acuerdo con el principio de máxima
publicidad. ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? El problema está en el tipo y la calidad
de información que el Estado controla o administra. Obviamente el acceso a la información
básica sobre proyectos, planes o programas ambientales es fundamental para las personas o
comunidades que van a ser afectadas por actividades extractivas pues es a partir de allí que
se conocen la ubicación, la dimensión, los financiadores y los ejecutores de los proyectos.
Muchos de los países de la región no garantizan ni siquiera esta información básica, pero en
Colombia al menos ya existen mecanismos como el derecho de petición y la tutela, que
permiten exigirla. Ahora bien, más allá de la información básica, la información sobre los
impactos socioambientales condensada en los estudios de impacto ambiental (EIA) de los
proyectos es producida y financiada por las mismas empresas. No solo eso, sino que
además los límites de lo que es conocible también son definidos por las empresas o el
Estado. Por ejemplo, frente a la exploración petrolera en zonas de gran riqueza hídrica,
como las cuencas del Orinoco y el Amazonas, se ha demostrado que los EIA no han
incluido estudios hidrogeológicos con el simple argumento de que es información muy
costosa de obtener. De esta manera, la información ambiental a la que se tiene acceso es
parcial y éticamente inválida pues el conocimiento científico no se produce en condiciones
de imparcialidad, sino bajo el sesgo de los intereses extractivistas de los que el Estado es
juez y parte. Esta es una importante paradoja del Acuerdo: se garantiza el derecho a la
información, pero este viene con una barrera infranqueable implícita en el tipo, la cantidad
y la calidad de la información que el Estado admite como tal. En conclusión, el Acuerdo, en
vez de garantizar un acceso a la información, en la práctica autoriza o legaliza sus
limitaciones.
Un segundo debate que se ha relegado a la oscuridad ha sido el del derecho al veto
en los procesos de participación. El acuerdo de Escazú (artículo 7) obliga a los Estados a
garantizar el derecho a la participación del público en procesos de toma de decisiones
ambientales, pero no se compromete a que esta participación ocurra desde etapas
tempranas, ni a que la participación ocurra en temas como el ordenamiento territorial o la
elaboración de políticas que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente. Mucho
menos se compromete a garantizar el derecho fundamental a una participación equitativa,
en el sentido de considerar que, si un proyecto afecta las visiones propias del bienestar, una
comunidad asentada sobre un territorio pueda decidir que no es viable desarrollarlo. La
utilidad pública o el interés superior de la nación han sido los eufemismos predilectos del
Estado extractivista. La paradoja se evidencia claramente en que el Estado colombiano
firme el texto de Escazú mientras, de forma paralela, bloquea uno de los sucesos
democráticos más importantes en la historia ambiental del país: el periodo de activación de
las consultas populares en decenas de municipios que aspiraban a decidir sobre un modelo
de desarrollo basado en una relación armónica con la naturaleza. No es claro cómo la
camisa de fuerza de la participación de Escazú, que ignora el principio más fundamental de
una participación equitativa, pueda ser un paso en la dirección correcta hacia la democracia
ambiental. Aquí nuevamente el Acuerdo termina legalizando una limitación a la
participación efectiva.
En un tercer lugar no menos importante está la paradoja de la definición de la
justicia y de la protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Escazú (artículos 8 y 9) define la justicia y la protección en términos de reaccionar cuando
los derechos de acceso a la información y a la participación ya han sido violados, cuando ya
se hayan tomado decisiones con impacto adverso sobre el medio ambiente o cuando ya hay
un proceso de victimización y las personas han sido desplazadas, despojadas o asesinadas.
Por el contrario, los movimientos, comunidades y personas afectadas por proyectos
extractivos, sin ser movimientos monolíticos ni carentes de tensiones internas, comprenden
la justicia ambiental en términos de la defensa de la vida en los territorios y la ausencia de
violencia tanto física como legal y discursiva frente a visiones alternativas al desarrollo
extractivista. La paradoja se evidencia en las radicalmente distintas definiciones de la
justicia ambiental para el sistema internacional del desarrollo sostenible, del que se
desprende Escazú, comparadas con las de las luchas sociales desde los lugares donde se
disputan los recursos naturales. El Estado, que representa la defensa de los ciudadanos, las
ciudadanas y el territorio para la vida digna, se presenta en el acuerdo de Escazú como el
defensor de un sistema de justicia que, mediante un falso lenguaje de inclusión, ofrece unos
mecanismos de acceso a la justicia y a la compensación por los daños que solo logran
beneficiar a las empresas extractivas. Nuevamente aquí Escazú, en vez de garantizar la
prevención ex ante de los daños, termina legalizando alguna reparación ex post.
Existe además una diferencia fundamental entre los sujetos de los derechos en el
SIDH (Sistema Internacional de los Derechos Humanos) y en Escazú: mientras en aquel los
sujetos de derecho son personas y colectivos, en el Acuerdo las partes son Estados que en la
mayoría de los casos trabajan con el sector privado extractivo o son ellos mismos
extractivistas que consideran a individuos, comunidades y movimientos sociales como “el
público”. Todo el texto del Acuerdo se refiere a las personas, las comunidades y los
potenciales afectados de los proyectos como “público”, interpretado como un sujeto pasivo
que obtiene información, participa y accede a tribunales hasta donde los actores principales
quieran brindar los mecanismos y espacios para ese acceso, y no como los actores de los
territorios, en igualdad de derechos para generar la información sobre sus propios
territorios, autorizar o vetar los proyectos y definir la justicia ambiental en términos de su
propia vida. Esta expresión, “el público”, es usada precisamente en los discursos del Estado
colombiano en alianza con el sector petrolero al referirse a la información sobre los
posibles impactos del fracking, en los que se refrenda la imagen de las personas, las
comunidades y los movimientos como receptores pasivos de decisiones que tomará el
Estado con información que considera válida, pero que ha pasado por alto cientos de
evidencias científicas que muestran los efectos ambientales nocivos y los enormes riesgos
sociales de dicha actividad (Roa-Avendaño y Orduz-Salinas, 2021).
Al Acuerdo de Escazú se le ha empezado a dar un uso argumentativo en decisiones
alrededor de temas ambientales en la región. Pero no porque se necesite un acuerdo
internacional para proveer los mismos argumentos, pues todo el contenido de Escazú ya
había sido incorporado y desarrollado de manera mucho más robusta en los sistemas
Internacional e Interamericano de los Derechos Humanos, que además cobijan de manera
más amplia y vinculante a los países de América Latina y el Caribe. Se ha usado en
discursos políticos para subrayar la obvia importancia de los derechos de acceso, sin hacer
un uso del contenido del Acuerdo en los argumentos.
En cambio, una mirada a su contenido (en su trasfondo y su lenguaje) muestra cómo
limita las aspiraciones sociales de la democracia ambiental. Las contradicciones que aloja
frente a la construcción de espacios de participación equitativos y justos en la toma de
decisiones que tienen que ver con la ocupación del espacio y las relaciones que como
humanos establecemos con nuestro entorno físico no permiten decir que sea un instrumento
para tal democracia.
Claramente Escazú no fue pensado para transformar el sistema que constituye el
andamiaje capitalista y extractivista, sino más bien para refrendarlo mediante la apropiación
del lenguaje de los derechos y la democracia. Poner en evidencia las paradojas del Acuerdo
como un compendio de derechos procedimentales se vuelve entonces imprescindible para,
como lo insinuaba Wendy Brown, construir una fuerza política que exhiba la imposibilidad
de la justicia en el presente, y las condiciones y contornos de la justicia en el futuro.
Referencias[T1]
Brown, W. (2000). Suffering rights as paradoxes. Constellations, 7(2), 230-241.
Cepal (2018). Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Recuperado de https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
Roa-Avendaño, T. y Orduz-Salinas, N. (2021). El aplanador discurso a favor del fracking.
En: C. Toro Pérez, P. I. Reyes Beltrán e I. P. León (eds.), Conflictividad
socioambiental y lucha por la tierra en Colombia. Entre el posacuerdo y la
globalización. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Roa-García, M. C. y Murcia-Riaño, D. M. (2021). El Acuerdo de Escazú, la democracia
ambiental y la ecologización de los derechos humanos. Naturaleza y Sociedad.
Desafíos Medioambientales, 1, 43-85. DOI: https://doi.org/10.53010/nys1.02